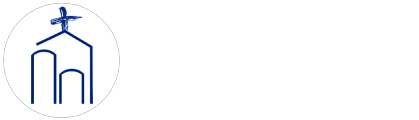Entre las carcajadas de Adriana y las lágrimas de Polina hay sólo una pared de distancia. Eso y todo lo que el presente, con una nueva vida improvisada, le abre la puerta al futuro incierto mientras el pasado más reciente escupe noches oscuras desde el traductor del móvil.
Adriana es la hija mayor de Polina. Tiene cinco años. También una hermana pequeña, Aureliana, de tres, a quien todos llaman Aurela. Su padre, Alexander, está a 3.600 kilómetros y 37 horas de coche. En Kiev, capital de Ucrania.
Adriana, Aurela y Polina se despidieron de Alexander el 15 de marzo de 2022. Tres días después llegaron a su casa de Alpedrete. Al hogar de Guadalupe –Upe, como la llaman ellas–, Arturo y sus cinco hijos: Fernando, Arturo, Pablo, David y Belén. Aunque Guadalupe no hace distinciones de apellidos o ADN: «Ahora somos diez», me dice, serena y dulce en su sonrisa, mientras me prepara un café y coloca en un plato unos mini croissants de chocolate que Adriana se dedicará a devorar durante nuestra charla reposada en la cocina.
El hilo que une a estas dos niñas ucranianas rubias, de ojos claros y sonrisa amplia, con una afable mujer extremeña afincada en la Sierra de Guadarrama arranca hace 23 años con Lisa, hermana de Polina y tía de Adriana y Aurela. Fue entonces cuando, a través de la Asociación Afan y su Programa de Acogida de Niños de Chernobil, la familia de Guadalupe y Arturo recibió un verano a aquella niña que hoy se resiste a abandonar Irpin, uno de los ‘fuertes’ de la resistencia ucraniana, a las puertas de Kiev. Otro año llegó Polina a casa de una amiga de Guadalupe. Y al verano siguiente, Polina y Upe pasaron su primer verano juntas.
«Era otra vida, otra realidad… y, veinte años después, he vuelto a ella». Polina me mira tímida, pero segura de sí. Fuerte. Con esa mirada tan penetrante de quien se siente golpeada pero, al tiempo, acariciada por un amor que lame sus heridas.
La ‘aventura’ de escapar de la guerra
Polina tiene 33 años y el pelo rosa. Es química, igual que su marido, su madre y su suegra. Trabajaba en un laboratorio y, cuando nacieron sus hijas, pidió una excedencia para criarlas. Casi todos los fines de semana viajaba con ellas y su marido. «Para ellas la norma era pasar mucho tiempo en la carretera, así que, cuando nos subimos a aquel coche que nos traería de Polonia a España, no les resultó extraño… salvo por el hecho de viajar con toda la familia, pero sin papá. Así que les dije que era una aventura», explica.
Para entonces, Polina, sus dos hijas y sus dos cuñadas –una de ellas, con un bebé–, habían cruzado a pie la frontera, habían dormido en una estación de tren, habían ido y venido a un centro comercial que hacía las veces de oficina de información y albergue de miles de personas que, como ellas, escapaban del infierno de los misiles rusos.
La ‘aventura’ había comenzado mucho antes. Concretamente el 24 de febrero, a las cinco y media de la mañana. «Mi marido me dijo: “Levántate, hacemos las maletas y nos vamos”. Nunca pudimos creer que habría una guerra, así que cogimos los documentos, un botiquín y ropa para dos días. Despertamos a las niñas y les dijimos que había una guerra, que debíamos ir a un lugar seguro… pero que no pasaría nada y que podían llevar con ellas lo que quisieran. Adriana cogió lo que ella decía que era lo más importante y valioso que tenía: una caja de fotografías. Aureliana agarró su koala de juguete, el peluche que lleva consigo a todas partes». Y con eso, unos lápices, rotuladores y algunas hojas de papel se fueron a casa de la madre de Alexander, donde el aparcamiento hacía las veces de refugio antibombas.
A 3.600 kilómetros de allí, la familia de Guadalupe y Arturo ya estaba moviendo ficha. Fernando, el hijo mayor, escribió a Polina para que abandonaran Kiev y se instalasen en Alpedrete. Todos juntos. Polina siguió pensando que aquello no duraría mucho y decidió permanecer en Kiev.
Frío, olor a gasolina y enfermedad
La ‘aventura’ siguió con frío y un fuerte olor a gasolina. Con las niñas empezando a enfermar en el refugio. Con la familia aprendiendo a vivir en los pasillos de la casa, lejos de las ventanas. Con Alexander convenciendo a Polina de que debían marchar. Aunque él ya no pudiera, porque los hombres de entre 18 y 60 años tenían prohibido salir del país por si Ucrania los necesitaba para defenderla.
La ‘aventura’ era aún más cruda para Lisa, la hermana de Polina. En Irpin, a 25 kilómetros de Kiev, los combates se recrudecían. «Me llamó una tarde, histérica, diciéndome que los estaban bombardeando. Que nos fuéramos. Aquello me hizo reaccionar y al día siguiente nos subimos al coche y nos dirigimos al oeste».
La ‘aventura’ era jugarse la vida. «Parecía más seguro tomar el tren, pero era poco realista: las colas en los andenes eran inmensas, la gente dormía hasta en los baños… no habríamos podido salir de Kiev. Y lo cierto es que atravesar las carreteras en coche daba pavor: los tanques rusos disparaban a todo lo que encontraban en el camino y no parábamos de mirar en todas direcciones para asegurarnos de que no hubiera tanques ni sintiéramos misiles».
Un espectáculo poco apto para corazones débiles
En tres días llegaron a Ternópil. Allí, tras una primera noche en casa de los abuelos de Alexander, se refugiaron en la iglesia. «Era un espectáculo poco apto para corazones débiles –la voz metálica del traductor hace poca justicia a la entereza serena y al mismo tiempo desgarradora de Polina–. Nos dimos cuenta de que probablemente muchas de aquellas personas que dormían a nuestro lado ya no tenían un hogar a donde ir».
Y el corazón de Polina seguía en Irpin. Lisa no podía salir de allí. Y muy cerca de allí, en Bucha y Hostomel, «se estaban librando grandes batallas y sucedían cosas terribles. Lisa tenía que salir de allí como fuera. Y lo hizo atravesando el único puente por el que podían escapar antes de que lo volasen los rusos, sabiendo que tenía que correr o moriría».
A 3.600 kilómetros de allí, la familia de Guadalupe y Arturo seguía insistiendo para que Polina y sus hijas escapasen de Ucrania. Y buscaban el modo de enviarles cartas de acogida. Y hablaban con toda aquella organización que estuviera trabajando en el terreno para encontrar la manera de sacarles de aquel infierno de sirenas aullando, de mujeres capaces de distinguir las armas por el sonido que hacían, de disparos a discreción, de trincheras convertidas en sepulcros sin cerrar de personas asesinadas que, «por suerte, ni nosotros ni nuestras niñas hemos llegado a ver», respira Polina.
Se rindió a la evidencia. A las peticiones de Guadalupe, Arturo y sus hijos. A los ruegos de Alexander. Y, sobre todo, a la seguridad de Adriana y Aurela, que, algo ajenas a la ‘aventura’ de verdad, seguían durmiendo abrazadas a su caja de fotos y su koala de peluche.
¿Vas a Alpedrete?
«No sabía cómo iríamos a España, pero en ese momento no me parecía un gran problema –asegura Polina–. Lo urgente era cruzar la frontera para que las niñas estuvieran a salvo».
Entonces fue la noche durmiendo en la estación. Las idas y venidas al centro comercial donde cada cual se buscaba la vida que a sólo unos kilómetros les estaban robando. Fue entonces también cuando a Polina le dijeron que tendría que esperar cinco días para poder subirse a un autobús que la trajera a España junto a sus dos hijas, sus dos cuñadas y su sobrino bebé.
Y fue entonces cuando a una joven ucraniana de pelo rosa se le acercó un voluntario y le preguntó a dónde iba. Y la joven dijo «Alpedrete». Y claro, quién va a saber decir «Alpedrete» en medio del caos de la frontera polaca, se dijo el voluntario, que había llegado hasta allí desde la Sierra de Guadarrama, para ayudar con la ONG Rescate. «Ven, os llevamos». Y así fue como Polina, sus dos hijas, sus dos cuñadas y su sobrino bebé se subieron a los coches de Gonzalo y Borja y, tras tres días de camino, llegaron a su casa de Alpedrete.
Sólo soy una persona muy afortunada
Polina levanta la vista del móvil. Se levanta también ella de la silla. Lo que va a decir ahora no necesita traducción. Es el lenguaje más antiguo del mundo. El más auténtico, también. Es, el abrazo sincero. El beso que encierra y, a la vez, libera, el agradecimiento por el amor. Por la vida.
Polina y Guadalupe se abrazan. Lloran, las dos. La joven de pelo rosa le da las gracias y le dice que no puede imaginar la vida sin ella, sin su familia. Y mientras, en la puerta de la cocina, David, el hijo pequeño de Guadalupe y Arturo, levanta en brazos a Adriana y la hace reír como si todo el ruido de los adultos pudiera convertirse en sinfonía de vida con cada carcajada de esta niña de cinco años.
Polina, que tiene un marido, una hermana y una madre en la guerra; que ha recorrido un país con dos niñas, un par de maletas, una caja de fotos y un koala; que ha visto cómo los militares ucranianos sujetaban la ametralladora en una mano y con la otra daban dulces a sus hijas; que aún se estremece cuando oye un helicóptero y recuerda el aullar de las sirenas; Polina, la joven de pelo rosa, dice que la suerte le sonríe: «Sólo soy una persona muy afortunada, porque en mi vida no paro de encontrar personas buenas que me ayudan».
La mano de Dios, actuando a raudales
Y entonces Guadalupe me mira. Y recuerdo lo que me dijo nada más empezar el café: «En todo este infierno sólo he visto la mano de Dios actuando a raudales. Personas que ayudan. Y sé que somos instrumentos de Dios».
Dice Guadalupe también que no para de aprender de Polina. De cómo «es capaz de estar a la vida normal, llevando a sus hijas al colegio aquí, en Santa Quiteria, mientras tiene parada su vida ‘de verdad’, la que sigue a través del móvil».
Admira el tesón con el que estudia español e informática. Porque Polina dice que «ahora hay mucha formación gratuita para refugiados ucranianos y esta es una gran oportunidad para cambiar a la profesión que quieras… y yo lo que quiero es trabajar remotamente, sin importar en qué parte del mundo… y tener un tercer hijo».
Se está agazapando la tarde. La luz se escapa por la ventana de la cocina, que, como las puertas de la casa de Guadalupe y Arturo, siempre está abierta para que entre, con el aire, aquel que necesita una caricia en el alma.
Como Yaroslav, un niño ucraniano de trece años hijo de Natalia, amiga de Polina. Tiene acondroplasia, una enfermedad que impide el normal crecimiento de los huesos. Vive en una silla de ruedas y recibe terapia acuática. Natalia busca con Polina y Guadalupe la manera de salir del país. El viaje, con ser difícil, no es el mayor reto. Han de encontrar un lugar cerca del mar donde Yaroslav pueda recibir su tratamiento y su familia pueda instalarse para cuidarlo.
Guadalupe lo tiene claro: «Dios hace las cosas. Así que le dejaremos que se tome su tiempo».
Texto y foto: Noelia Jiménez
EN HOMENAJE A LAS FAMILIAS DE ALPEDRETE QUE HAN ACOGIDO A FAMILIAS DE REFUGIADOS DE UCRANIA, POR SU AMOR Y ENTREGA DESINTERESADA.